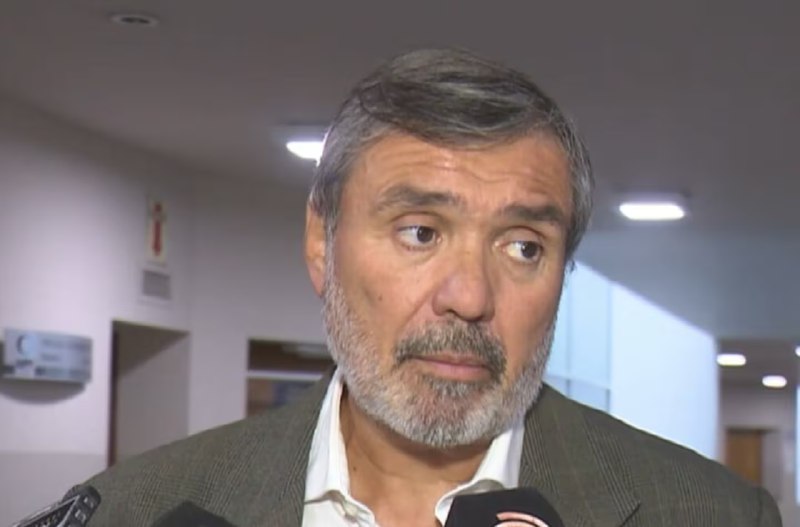El animal humano -incluyendo otras especies-, ha experimentado con diferentes métodos para alterar la conciencia. Los primeros registros que se tienen son de hace cinco mil años y sus usos son tan diversos como personas que lo utilizan, como así también los efectos que produce dependiendo del compuesto de la sustancia. Su uso puede ser recomendado para mitigar dolores o para causar placer. Aunque quienes hacen uso de ellas, saben que no hay mayor recompensa orgánica y psíquica que la satisfacción inmediata ante un dolor o malestar prolongado, por lo que es muy complejo determinar en qué punto se pasa del deseo a la necesidad y viceversa.
Llegada la modernidad, y con los avances tecnológicos-científicos en la medicina farmacológica, los laboratorios comenzaron a patentar y a sintetizar los derivados de alcaloides y opioides en químicos para intervención quirúrgica, con un alto rédito económico. Sin embargo, también comenzaron a registrar la alta prevalencia de la dependencia generada con el fármaco, por lo que los Estados comenzaron a lanzar campañas de higienización y prohibición para aquellos que consumían.
El prohibicionismo y la persecución al consumidor de sustancias en Argentina, comienza a legislar alrededor de los años 20’ con la reforma penal de la ley 11.331, que posibilitó penar la tenencia sin discriminar entre traficante y consumidor. No será hasta 1974 y con el advenimiento de la propaganda de la “guerra contra las drogas” -impulsada por el ex presidente Richard Nixon- que el Ministerio de Bienestar Social, con José López Rega a cargo, promulga la primera ley penal 20.771 especial sobre estupefacientes.
Luego, con el advenimiento de la democracia se intentó reformular el paradigma basado en el abstencionismo del “consumo cero” al reconocer como sujeto de derecho al usuario de sustancias en vano, ya que la guerra contra el narcotráfico logró instalar como agenda pública la representación social del “adicto-delincuente-enfermo”. Asimismo, la Ley 23.737 de 1989 -hoy vigente- no modificó sustancialmente la redacción de los delitos de tráfico y aumentó la escala penal de 4 a 15 años de prisión, además de mantener la punición por tenencia para consumo personal (con prisión de 1 mes a 2 años).
Durante la década de los 90’s también surgen organizaciones de la sociedad civil que impulsan dispositivos en políticas en reducción de daños en hospitales públicos. Uno de los primeros fue la Asociación de Reducción de Daños Argentina (ARDA) que, desde 1999, defiende e insta al cambio de paradigma en las políticas de drogas en el país.
En los últimos años, también fueron creándose otras organizaciones como "Chill And Safe" (Mar del Plata) o la "Asociación Civil Conectar" (Santa Fe), con perspectivas centradas en la reducción de daños y los derechos humanos desde un abordaje comunitario en dispositivos barriales.
Para conocer acerca de la reducción de daños ante el consumo de sustancias desde un abordaje de salud integral y derechos, Enfant Terrible estuvo en diálogo con Zofía Morello, comunicadora social, redactora en Periódicas y parte de la Asociación Civil Conectar, organización de prevención de salud de Santa Fe.
“Mientras se siga mirando al uso de sustancias en está lógica prohibicionista y paternalista, no vamos a encontrar más que muertos en fiestas y barrios llenos de sustancias de mierda”, comenta.
Reducción de daños no es "consumo cero"
La reducción de daños es un abordaje en salud que parte de la presunción de autonomía de los sujetos, es decir que reconoce de entrada los derechos de las personas más allá del uso, abuso, hábito o dependencia, la legalidad o ilegalidad de la sustancia.
El paradigma disputa los sentidos propuestos por la política de “consumo cero” a través del prohibicionismo, al correr a la persona del lugar de enfermo o de delincuente, al reconocer que tiene derecho a acceder a una atención en salud pública o privada en caso de intoxicación, sin pasar primero por una instancia judicial. En esas disputas de quién controla y vigila, o acompaña y educa, para aminorar los riesgos, se encuentran los “adictos/usuarios”.
“Si te vas a drogar tenes que estar seguro lo más que se pueda en este universo de tantas inseguridades, porque la verdad es que no controlamos nada. Hay que saber que hay algo de suerte”, comenta Zofía.
Lo complejo es que en ese intersticio entre lo legal-ilegal, adicto-usuario, sano-enfermo, se conjugan aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Sumado a ello, el testeo también se encuentra limitado por la Ley de Drogas 23,737, por estar fuertemente controlados los reactivos necesarios. Esto genera que las organizaciones que promueven estos abordajes lo realicen exponiéndose contra la ley, al trabajar en la clandestinidad y correr el riesgo de caer en el delito por apología.
Para poder entender la pluralidad y factores que atraviesan la problemática, es necesario desandar los prejuicios infundados acerca de cierto tipo de usuario y la relación con la sustancia, porque no todo uso es sinónimo de abuso y no todo hábito significa dependencia. Allí radica la complejidad de la discusión al momento de intervenir, ante el desconocimiento de que los propios usuarios también cuentan con herramientas de cuidados.
“En general al uso y consumo de sustancias hay que leerlo en clave social. No puede escapar de esas dinámicas porque tiene todos los condimentos de que hay quienes son más privilegiados/as de sufrir menos riesgos, hay quienes son más vulnerables a estar expuestos/as a estos daños, al estar atravesados por las dinámicas del poder de industrias que tienen una agenda que nada tiene que ver con el bien común”, comenta Zofía.
La aplicación de políticas de reducción de riesgos y daños en los consumos de drogas es un derecho y, si tenemos en cuenta los daños generados por las políticas actuales, es urgente. Es en este sentido, la Ley de Salud Mental y Adicciones (2010) promueve en su Art. 4° la inclusión en los servicios de salud de: “toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados”.
Otra reglamentación que sigue la misma línea es la Ley Nº 26.934/2014, que crea el Plan Integral para el Abordaje De Los Consumos Problemáticos (Plan IACOP). Aquí se respetan la autonomía individual y la singularidad de los sujetos, y se priorizan las atenciones ambulatorias, incorporando a las familias y al medio en donde se desarrolla la persona. Además, establece estrictamente que debe ser incorporado el modelo de reducción de daños en sus pautas de asistencia.
Entonces si sabemos de los riesgos a los que se ve expuesto el usuario/consumidor producto de la ilegalidad, la clandestinidad y el tabú del prohibicionismo, ¿por qué no discutir cómo contrarrestar los riesgos en lugar de sólo incriminar a quienes lo hacen?
“Hasta el momento la única solución que se encontró fue encauzar la culpa y el prohibicionismo hacía las poblaciones más vulnerables, cuando estamos hablando de que es un negocio que mueve millones, que cuentan con sus propios ejércitos y organizaciones transnacionales”, comenta Zofía.
Representaciones sociales: mitos y verdades
Las representaciones sociales son las creencias que tiene un grupo de personas acerca de un determinado tema, producen sentidos según el contexto donde uno haya crecido y los vínculos que ha formado. A su vez, éstas reproducen prejuicios y estereotipos al reducir a las personas a una caricaturización de sus conductas. Por ejemplo el uso que hicieron los medios de comunicación de la imagen de las poblaciones vulneradas ante el consumo de paco, que quedaron pegadas a la representación del “adicto que roba para drogarse”.
“Me parece que hay un montón de factores socio-históricos, culturales y económicos que son estructurales, que de alguna manera condicionan, le ponen coto a los vínculos que podamos tener y los encasillan desde un principio. Mis amigas madres batallan un montón con estas cosas, los papás no tanto. A ellas, les recae el deber ser de 'que tan buena o mala madre' son. Los estigmas que recaen sobre distintas poblaciones dice mucho del rol que ocupamos en la sociedad y lo que las sociedades esperan de nosotros”, comparte Zofía
Esa caracterización y señalamiento sobre las prácticas que tienen los usuarios, termina más de las veces, aislando a la persona por culpa o paranoia de ser juzgado por la sociedad. Asimismo, los estereotipos no son más que la exageración de la realidad concreta. Según un estudio realizado en 2022 por la Encuesta Nacional sobre Consumo y Prácticas de Cuidados (ENCoPRaC), la edad promedio en que una persona experimenta con sustancias -alcohol, tabaco, marihuana, cocaína- es alrededor de los 17 a 21 años, exceptuando el uso de tranquilizantes que asciende a 40 años el promedio.
Otro dato que arroja el estudio es que la mayoría lo hizo por curiosidad y deseo, en conjunto con su grupo de amigos/as. A su vez, el espacio de consumo fueron en sus respectivas casas o en las de sus amigos/as. Por lo que se puede considerar que con las herramientas necesarias, se podrían continuar generando estrategias para reducir al máximo las conductas de riesgo a las que pueden verse expuestos los jóvenes.
“En Argentina es posible morir por consumir sustancias de composición química desconocida, dadas las características de este mercado cada vez más redituable donde se estiran y se cortan, es decir, se adulteran las sustancias. Estas características del mercado ilegal de las drogas hace que las personas se expongan a muchísimos riesgos y muchísimos daños que hacen todavía más necesarias las estrategias de reducción de daños”, dice Silvia Inchaurraga, psicóloga y secretaria general de ARDA.
Reducir daños significa también realizar un abordaje desde la escucha, la contención y la información sobre las prácticas cotidianas que tiene la persona, realizando intervenciones colectivas y comunitarias para tener no sólo otro vínculo con la sustancia y la gente que lo rodea, sino también el cuidado de su salud y la de los demás.
“Esas poblaciones pareciera que no tienen cabida en otros ámbitos, que no hay salida por la desigualdad estructural en la que estamos inmersos. Parece que es un 'dime dónde naces y te diré cómo te vinculas con la sustancia'”, reflexiona Zofía.
Cuidarnos para más placer
Sea por placer, por deseo o necesidad, es necesario tener en cuenta que la sustancia va a estar presente en la vida de las personas y que por lo tanto, es fundamental contar con cierta información y herramientas, para evitar conductas de riesgo bajo los efectos de la misma.
“Consumir algunas sustancias implica perder algunos controles, pero eso no significa que no se pueda hacer de manera controlada. Parece una paradoja, pero controlar la pérdida de control es una clave a la hora de pensar el vínculo para con la sustancia. Si buscamos optimizar la experiencia de sacar algo positivo y valioso de su uso, no hay que menospreciar lo que traemos en ese espacio, tiempo y lugar”, concluye Zofía.